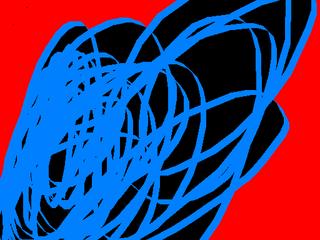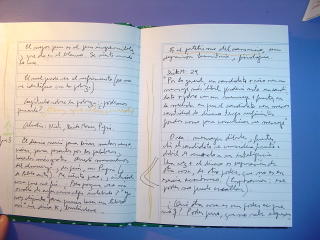Para los que no lo vieron, este es el artículo que publiqué en el diario La Nación el Viernes 2 de Septiembre:
Dinámica del malo
El malo es el personaje central de la escena maniquea. El malo es el recurso ordenador para el pensamiento político simplista –para el político y para cualquier otro-, el que permite tomar posiciones sencillas sin tener que hacerse cargo de la complejidad de los asuntos reales, y sin tener que asumir el peso de ninguna responsabilidad. El malo concentra en forma imaginaria la responsabilidad que los hechos reparten entre los diversos actores sociales, es el galán antípoda que permite la centralización de la culpa y su agigantamiento hasta niveles místicos. En el malo se descarga todo, es el reo universal, el barranco por el que arrojamos la basura problemática si no hemos sabido reciclarla antes.
El malo es el mejor amigo del demagogo, su útil principal, la figura que le permite señalar su bien de papel sin tener que darle nunca un contenido satisfactorio, el que le permite definir a la dirección correcta como la inversa de la que el nefasto ha tomado, diciendo que tan sólo se trata de no hacer lo que él hizo: simulaciones y argumentos tallados sin pensamiento, en la defensa obsesiva de una situación en la que el pseudo bueno se encuentra clavado sin querer razonar.
Primero concebimos su molde y luego metemos a alguien en él. El malo es un supuesto básico en el que calza un hombre, un espacio afectivo conceptual en busca de un humano al que recortar para que quepa. El malo es un hombre que fue tomado de punto, por sus errores, por sus maldades reales, o porque pide a la sociedad –para que esta avance- un precio que la sociedad no quiere pagar. A veces se empuja al lugar del malo a aquel que osa cuestionar este status quo social y primario, a un hombre que exige grandes transformaciones resistidas por el sistema de la catástrofe, sistema que decimos padecer pero al que por otra parte juramos repetida fidelidad al negar las opciones de cambio que aparecen en el horizonte.
Detrás de cada dolor debe haber un malo. Eso pensamos con ingenuidad excesiva, como si la vida fuera naturalmente una experiencia sencilla y no la suma de conflictos indomables que sabemos que es. Como si fuera por la acción de estos íconos reprobables (Menem, Bush, Duhalde, de la Rúa) que se generaran en la tierra las graves dificultades que debemos enfrentar. El malo es el puchinbol de los sectores estériles de la sociedad, esos que optan por la descarga improductiva de su frustración, que cultivan su jardín del mal para reposar en una insatisfactoria paz, a la sombra paradójica de una amenaza reforzada y perturbadoramente tranquilizante.
El malo es el supuesto protagonista de la catástrofe, el poseedor de una voluntad demoníaca hiper poderosa, súper dominante, capaz de tejer y destejer según quiera las circunstancias para beneficiarse siempre, como si no estuviera también sometido –como lo estamos todos- a la constante lucha que cualquier sociedad es. El malo es la justificación del santo, su mejor o única carta, su comodín para todas las situaciones.
El malo es la hipótesis estructurante del progresismo sencillista, la justificación que necesita para hacer sus desastres con buena conciencia, presentando sus errores como incuestionables intenciones tergiversadas por las malas artes del malo.
El malo es el odio propio negado, proyectado en la figura de uno que está cerca de lo que temo, al que se da forma con los materiales de la pesadilla interior, por impotencia o dejadez, por no querer o no poder dar la batalla correcta y preferir cultivar la amenaza de un apocalipsis como justificación de la parálisis.
El malo es el tumor que el bueno imagina para proponer una operación sencilla y salvadora, el extirpable que impide la salud del sistema, el blanco de la bala de plata con la que corregiríamos el rumbo directamente, el lugar único de la operación con la que el sistema retomaría su curso benigno natural. El malo es quien nos apartó del buen camino que las cosas sencillamente hubieran tomado de no mediar su maldita intención.
El malo sale en la tapa de las revistas y vende muchos ejemplares, porque el lector se aplica un shot de sentido al enterarse de las matufias, inventadas o reales, y vive un espasmo intelectual, la aventura de tener un gigantesco enemigo. El malo fascina, seduce, nos encanta hablar y leer sobre él, sentir la tremenda desgracia de no poder hacer nada frente a sus artimañas.
El malo es una fe. Se le llama pensamiento crítico, las más de las veces, a la semiótica minuciosa que interpreta los escondidos signos de la acción del malo, que desentierra supuestas maquinaciones en un mundo que en verdad es libre y espera la acción de nuestro deseo.
El maniqueísmo nos inunda. Lo hace en las cuestiones políticas y en las más banales. Debemos superarlo, desplegar el poder del pensamiento y de su cualidad inventiva. Una capacidad más fina de comprensión se esconde detrás del juego del malo. La pobreza de pensamiento conduce a la pobreza real: la falta de ideas produce falta de alimentos, salud y educación que son nuestro problema.
Es importante desarmar la figura del malo porque en ella está una de las dificultades que nos impiden avanzar por el camino de la maduración de nuestro voto. El argentino vota en contra, vota por el malo (contra él), expresando una antivoluntad más que un paso de crecimiento, sin animarse a poner en juego su querer y a decir con claridad “esto me parece bien”, “vayamos para allá”, “quiero tal cosa”. Los resentidos y los progresistas tomados de la mano votan en contra del peor, que a ciencia cierta nadie sabe si lo es, pero por lo menos aporta tranquilidad y genera la ilusión de un sentido. Una tranquilidad nefasta, que hace crecer mucho yugo mental y público, mucha frustración y mucho fanatismo insecticida. Ya podemos ver dónde nos conducen estos programas negativos, esta creencia de que el método para que las cosas vayan mejor es atacar a los que nos hacen el daño: a la involución permanente.